14 de abril de 2025
En el siguiente ensayo, entre otros aspectos, el autor pone de relieve la figura del Doctor en Historia y Profesor Exequiel Ortega. "Uno de esos hombres que esperan nuestro reconocimiento, ante los embates de 'lo nuevo'", asevera.
Por Omar A. Daher (*)
Especial para El Tiempo
A modo de introducción, empezaré este artículo -que no pretende ser académico, ni mucho menos- con un hecho autorreferencial. Me hallaba en la Redacción de "El Tiempo", hace ya unos cuantos años, conversando con Miguel Oyhanarte y Marcial Luna sobre algún artículo a publicar para el mismo, cuando, en un momento dado, aquel con su clásica sonrisa de vasco que se las sabía todas, dice: "Daher, el historiador de Azul". En ese instante por la mente se me cruzaron los grandes estudiosos de nuestra historia y con total sinceridad me sentí avergonzado de esa superlativa calificación de parte del "decano" y solo atiné a decirle: "No, Miguel, maestrito especializado, nada más".
Realmente, así como no son todos doctores en cualquier profesión, no todos los que estudiamos Historia y, hasta ejercimos la docencia en la especialidad, escribimos, damos charlas o investigamos, somos historiadores. Es un título demasiado respetable, de cual gozan muy pocos, verdaderos científicos, versados en las cuestiones del pasado humano.
¿Qué decimos cuando decimos Historia? Allá por nuestros primeros pasos, ya jovencitos, en el colegio secundario, decíamos, simplemente, como definición muy simple y muy estricta, que Historia era el "estudio del pasado humano" y, haciendo un juego de palabras -que nos resultaba infantilmente gracioso-, definíamos que la "Historia es la sucesión, sucesiva de sucesos, sucedidos, sucesivamente por el hombre".
Luego, ya en nuestros estudios superiores, incursionamos en definiciones de todo tipo, unas más simples y otras más complejas, intentadas desde la más remota antigüedad hasta el presente, ensayadas por autores y estudiosos de la materia, y aún ajenos a ella, cada uno de los cuales le han puesto su impronta; todas válidas, por supuesto.
Bastaría transcribir sólo el primer párrafo del tratado de Guillermo Bauer, "Introducción al estudio de la Historia", obra soporte en la materia "Disciplinas Auxiliares de la Historia", para comprender, en primer lugar, de qué se habla cuando se habla de Historia.
"Al hablarse aquí de estudio histórico no debe entenderse con ello la captación memorística de fechas, nombres, acontecimientos y de su engranaje causal. Ese aspecto del estudio histórico constituye más bien el supuesto del estudio propiamente científico". "La ciencia, desde luego, no es la mera acumulación de materia muerta del saber, no es inmóvil."
De estos conceptos se infiere que, al hablarse de estudios históricos, estamos enfrentándonos no a un mero relato, sino que tenemos ante nosotros, nada más y nada menos, una ciencia en toda su dimensión. Por lo tanto, en la conformación del saber histórico recurrimos, como en todo saber que se precie de tal, a la observación, el razonamiento y la experimentación. Para obtener ello, esos conocimientos deben estar sistemáticamente estructurados, deduciendo principios y leyes generales, con capacidad predictiva y comprobables mediante la experimentación. Al destacar que ese saber no es inmóvil, el autor le confiere al mismo el dinamismo que es propio del saber científico. Hay un viejo adagio que dice que "la verdad de hoy será la mentira del mañana."
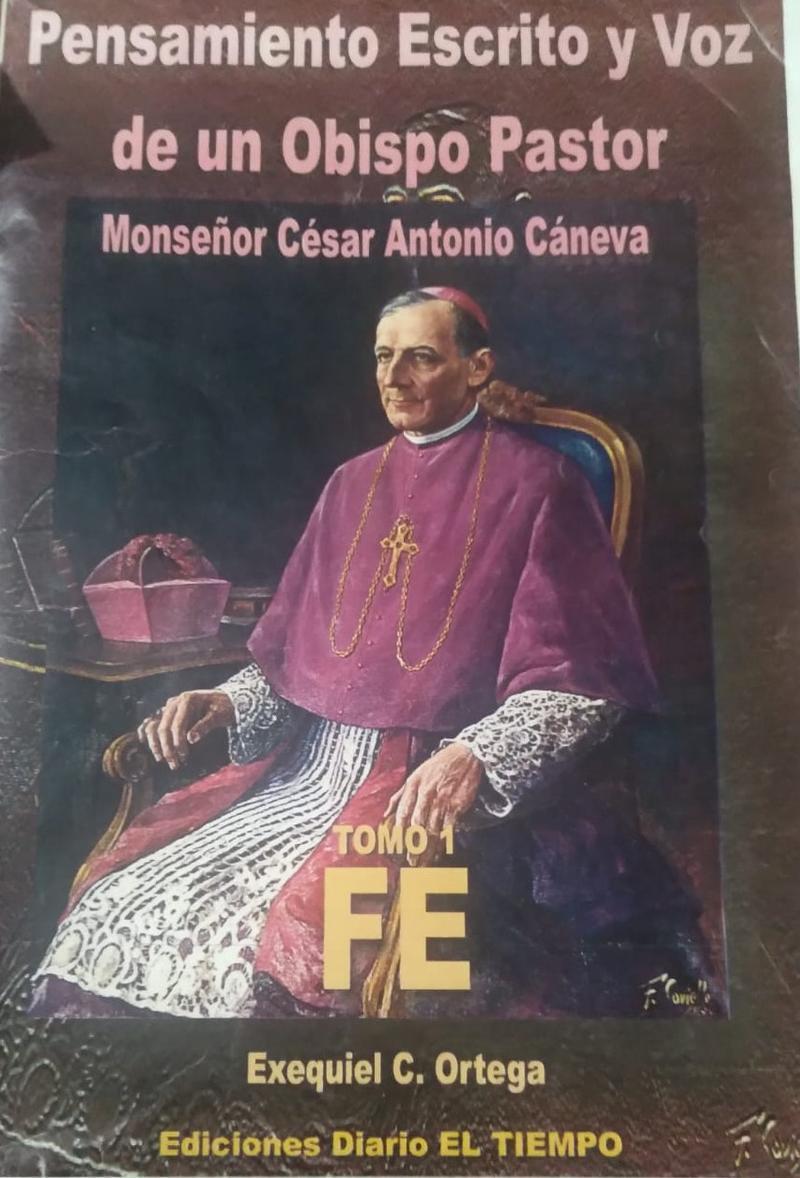
Ensayo en que el historiador muestra la visión periférica que debe tenerse sobre el personaje o hecho estudiado. ARCHIVO OMAR A. DAHER
Los padres de la Historia como disciplina científica (comienzos). Tradicionalmente suele considerarse a Heródoto de Halicarnaso como el "Padre de la Historia", por lo menos en el mundo occidental, por ser quien dejó el primer relato en forma estructurada razonablemente (siglo V a.C.), de los hechos relevantes de los que se ocupa. No podemos considerar sus estudios como realmente científicos, en el sentido actual del concepto, por incluir relatos poco creíbles, anécdotas y apartarse del objeto de sus estudios. Aún sus contemporáneos criticaban sus trabajos. No obstante, sus estudios brindan información valiosa para la posterioridad, como decimos más alejado del relato mítico y más acercado a lo verificable.
En algunas traducciones de sus escritos se encuentra la afirmación de que el semen de los etíopes y de los indios era negro y de ahí el color de la piel de estos seres humanos. Durante más de un siglo esa afirmación se consideró valida, hasta que Aristóteles desmintió al "Padre de la Historia."
Otro escritor del pasado, considerado como uno de los precursores de los estudios históricos, fue Tucídides quien, con su obra "Guerra del Peloponeso" se acerca más al concepto científico de la Historia, por enajenar sus relatos de toda referencia mitológica, realizando una narración con total crudeza, acercándolos a la más pura realidad. Otro filósofo, cronista e historiador fue Jenofonte.
Algunos creen encontrar en la Edad Media, con más cercanía al razonamiento en el relato de las cuestiones del pasado, los atisbos de una historia más codeándose con el conocimiento científico. En este período los estudios se basan en escritos de origen religioso.
De hecho, se encuentran entre ese período y nuestro tiempo gran cantidad de personajes que han enriquecido el saber histórico con valiosos aportes, algunos de los cuales mencionaremos en otras partes de estos pensamientos.
¿Es la Historia un saber científico? Debemos entrar al siglo XIX, de la mano de Leoold Von Ranke, para realmente hallar el método científico aplicado al estudio de la Historia. Este autor alemán puede considerarse el padre de la historia moderna, por destacar la importancia de la investigación y análisis de las fuentes primarias para registrar de los sucesos históricos de forma adecuada. Según Von Ranke, "nadie puede impedir al historiador que dé su versión personal del desarrollo de una serie de hechos, pero como hombre de ciencia está obligado a distinguir bien entre lo que de verdad sabe y lo que simplemente cree saber."
Leopold Von Ranke (nacido en Sajonia en 1795 y muerto en Berlín-Imperio alemán en 1886), fue un historiador alemán del siglo XIX, fundador y máximo exponente del historicismo alemán. Basó su obra en la investigación de archivos y la crítica de fuentes documentales acorde a un método histórico que contribuyó a estandarizar y extender por todo el occidente.
Debe comprenderse, como en toda evolución de las actividades humanas, que este cambio radical es la culminación de un proceso, que podría enraizarse más profundamente como lo expresamos anteriormente, pero que encuentra un punto de desarrollo notable durante el Renacimiento (el renacer de la cultura greco-latina), con una intensificación notable en el siglo XVIII; cuestión que tampoco es casual, por cuanto ocurre en el llamado "Siglo de las luces".
Resulta paradójico observar cómo, en los tiempos llamados del "oscurantismo", por la prepotencia del conocimiento por medio de la fe sobre la razón, la historiografía eclesiástica fue fundamental para el desarrollo de la Historia como disciplina académica, siendo la Biblia su principal fuente de conocimientos.
"Por encima de todo -escribe Dawson-, cambió la visión occidental de la Historia e inauguró un nuevo tipo de Historiogafía". "El enfoque religioso de la Historia como relato de las relaciones de Dios con la Humanidad y el cumplimiento del plan divino en la vida de la Iglesia fue abandonado o dejado por los historiadores eclesiásticos y surgió una nueva historia secular, modelada sobre Livio y Tácito, y un nuevo tipo de biografía histórica, influenciada por Plutarco." (José María Ramallo. "Metodología de la enseñanza de la Historia").
Como humanidad podemos comprender la finitud del conocimiento con esta cita de Gustave Flaubert (1821-1880): "Ningún genio ha alcanzado ninguna conclusión, ni libro alguno concluye, pues la propia Humanidad se encuentra siempre en camino y no llega nunca al final. Homero no concluye, Shakespeare, ni Goethe, ni siquiera la Biblia". ("Pensamientos". Colección Clarín. "La sabiduría", Cuadernillo N° 5).
Pareciera un concepto demasiado pesimista sobre el conocimiento, aún del científico, aunque haciendo una lectura más esclarecedora vemos que el mismo guarda, en sí mismo, una luz de esperanza al afirmar que no existe final del saber, sino que, por el contrario, el mismo es un continuo caminar, lo cual habla del dinamismo de la ciencia, como ya lo dijimos. Si hubiéramos dejado cerrado el capítulo de la planitud de la tierra en ese estado (aunque parece que hoy hay un revivir de esa afirmación), jamás se hubiera llegado a descubrir la esfericidad de la misma. Si Copérnico y otros no hubieran lanzado el reto "herético" de que el globo se movía y hubiera cedido a la imposición de los inquisidores, seguiríamos convencidos de que el "sol sale y se pone".
"Caminante no hay camino, se hace camino al andar...". Podríamos decir: "Hombre, no hay conocimiento, se conoce al dudar, al cuestionar, al indagar, al experimentar." (Jorge María Ramallo. "Metodología de la enseñanza de la Historia")
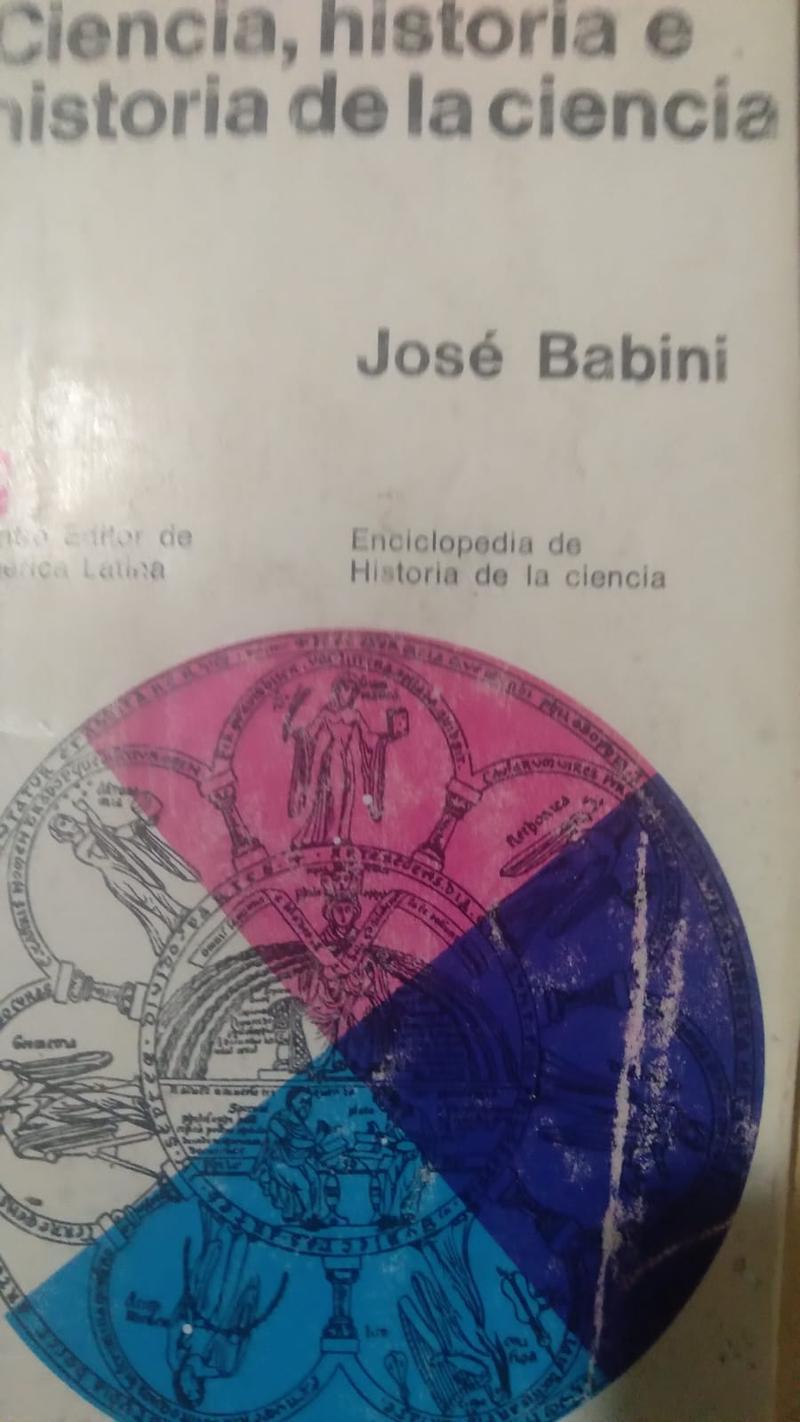
Manual de Guillermo Bauer, indispensable en nuestro Profesorado, cuya "principal finalidad es estimular a los jóvenes historiadores a meditar sobre las cuestiones fundamentales de su ciencia". ARCHIVO OMAR A. DAHER
El concepto cicerorinano de los estudios históricos. La experiencia cotidiana del vivir nos va enseñando -o, por lo menos, pretende hacerlo- aquello vivido que no debemos repetir y lo otro que no sólo conviene reiterar, sino enriquecerlo con nuevas ideas y experiencias. Esto en el plano personal. Esa misma conducta, según el gran orador romano Cicerón, debiera ser tomada como virtuosa por la sociedad humana, distinguida del resto de las especies que repiten instintivamente sus acciones. Las abejas actuarán siempre de la misma manera en el proceso de producción que realizan desde su aparición en la faz de la tierra. Ese es su sino.
En cambio el hombre, como sociedad, tiene a mano su pasado y el conocimiento de él no tiene solo por objeto ese saber enciclopedista, sino que, mediante su inteligencia, puede y, yo diría que debe, utilizar ese conocimiento para no equivocarse en la estimación del presente, pudiendo con "juiciosa prudencia" prever el futuro.
En ese sentido, entonces, la Historia debe actuar como "maestra de la vida". Empero, los reiterados yerros humanos a lo largo de su andar en el planeta han hecho decir a muchos "que el hombre es el único animal que choca dos veces con la misma piedra"; lo cual pondría en dudas el principio ciceroniano, de adjudicarle al conocimiento histórico un objetivo pedagógico. Sin embargo, en "Ciencia, historia e historia de la Ciencia", José Babini sostiene lo siguiente: "Si la Historia enseña no es por ser historia, sino por ser un saber, ya que todo saber enriquece al hombre y es por eso maestro de la vida".
Quienes se ocupan del sentido que tienen los hechos considerados históricos. Que yo esté escribiendo en este momento estos pensamientos, puede ser importante para mí: puede provocar solaz, entretenimiento en una tarde de lluvia, cierto bienestar espiritual por escribir algo que puede ser útil a otros. En fin, decenas de sensaciones. Pero, ¿es un hecho histórico? De hecho, no. Salvo que alguien le dé tal trascendencia que lo considere un escrito que cambió la perspectiva de ver la Historia del Hombre -cosa difícil-. Ahora, si me refiero por ejemplo al 16 de diciembre de 1832, día que se toma como oficial para la instalación del Fuerte de San Serapio Mártir -origen de nuestra ciudad-, sí hago mención a un hecho trascendente que entra en la Historia. Si simplemente cito la fecha y el acontecimiento, aunque el hecho sea veraz y verificable con documentación que respalda esa afirmación, con testimonios, testigos materiales (vasijas, huesos, etc.) estoy haciendo memoria histórica; pero, para que le demos el status de historia científica es necesario ir más allá, "preguntándose por el significado de las ocurrencias pasadas, por la razón del orden que se cree advertir en ellas, por los enigmas de los orígenes y las metas del provenir ha sido y es ejercicio comprometedor de altas inteligencias." (El Ateneo; La Aventura del hombre en la Historia).
Vuelvo al principio del ensayo. Fíjense la importancia que asigna la transcripción anterior a todos los cuestionamientos que el verdadero historiador debe plantearse para alcanzar la dimensión de historiador.
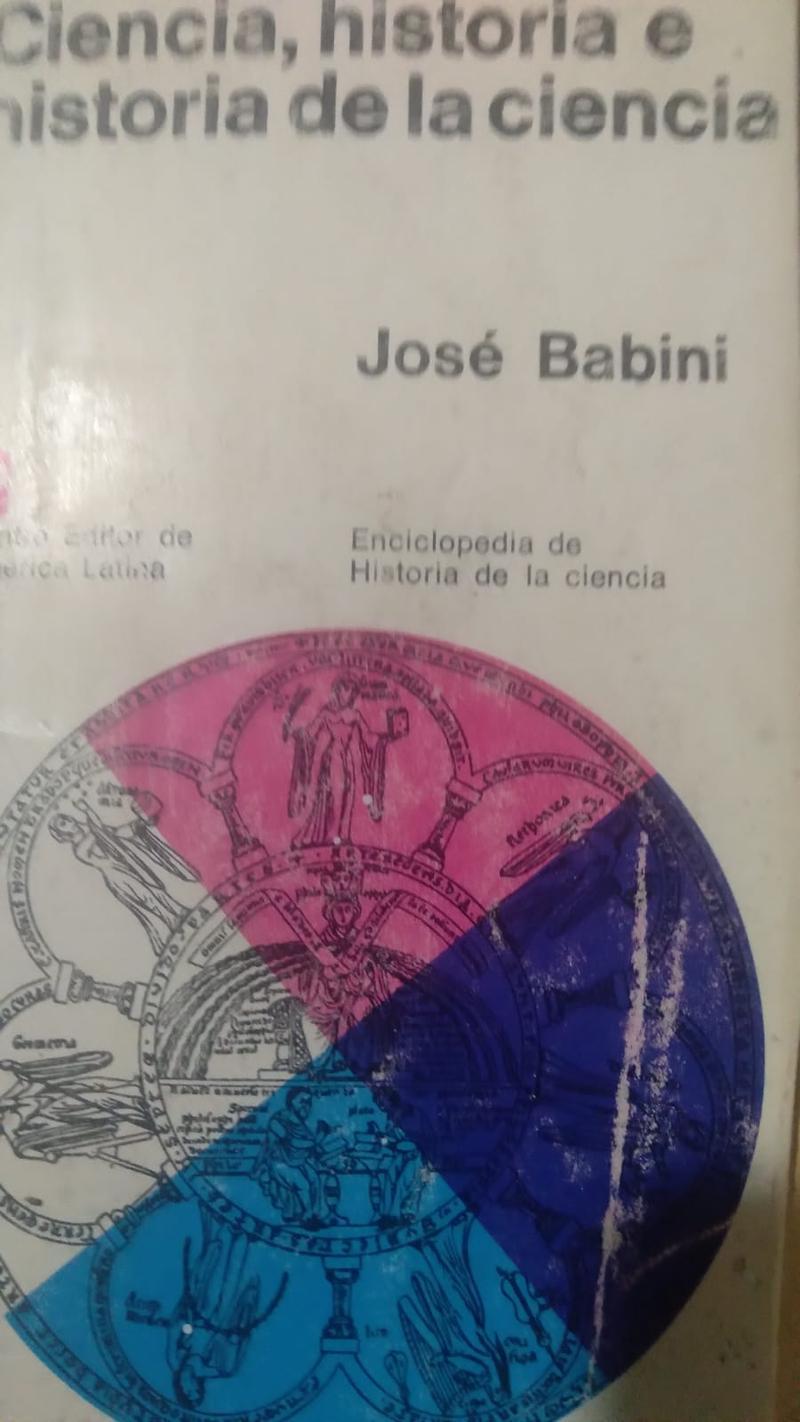
Ensayo que distingue entre la ciencia de la historia y la historia de la ciencia. ARCHIVO OMAR A. DAHER
El porqué de las cosas y el camino hacia una Filosofía de la Historia. Enfocar y estudiar el largo peregrinaje de la raza humana por este mundo, penetrando en las cuestiones más profundas de ese andar, lleva a la Historia al campo -ya definido desde antiguo- de la Filosofía de la Historia. Hace poco me cupo la tarea de hacer un repaso del desarrollo arquitectónico de nuestra Ciudad y allí encontramos el enorme impulso tomado por la construcción señorial entre 1880 y 1930, aproximadamente. Si simplemente nos hubiésemos dedicado a "copiar y pegar" datos ya existentes y no indagáramos porqué las cosas ocurrieron así y en ese tiempo, estaríamos obviando el marco circunstancial de la historia nacional, la importancia de la inmigración, los esfuerzos y deseos del nuevo poblador de la pampa, el origen de sus fortunas, la impronta estética que imprimieron los profesionales a sus obras; inclusive, los símbolos que muchas de ellas aún muestran, a qué corrientes, no sólo arquitectónicas, sino a que estándares ideológicos, cambios sociales, enfoques políticos se deben.
Miremos un poco el edificio que se levanta en 25 de Mayo y Bolívar. Esa construcción da mucha tela para cortar. ¿Cuál era la estética imperante en el momento de su construcción? ¿Qué necesidad habitacional tenía esa familia primera? ¿Qué capacidad económica tuvo don Emiliano Bargas? ¿Cómo logró esa fortuna? ¿El emprender esa construcción era una demostración de ostentación o más bien respondía a un deseo de contribuir al desarrollo urbanístico de la ciudad? ¿Qué circunstancias locales y nacionales permitían acceder a ese tipo de construcciones? A cada uno le planteará diferentes cuestiones esa construcción, conforme su propia formación e información.
¿Y el coloso levantado detrás? ¿Qué intereses económicos lo justifica? ¿Quiénes lo van a habitar? ¿Es una muestra de modernismo o una demostración "atroz" del mal gusto y falta de respeto al edificio original? Estos cuestionamientos nos llevarían a "filosofar", si cabe el término, sobre un edificio histórico. En ese sentido, "la filosofía nunca puede hacer más que interpretar y explicar lo que está a mano, convertirlo en un conocimiento claro y abstracto de la razón de la esencia del mundo, la cual se expresa instintivamente a cada uno 'in concreto', es decir en cuanto a sentimiento." (Arthur Schpenhauer, 1788-1860; citado anteriormente, Cuadernillo 5).
Aplicado este principio a una Filosofía de la Historia, diríamos que en el conocimiento de la misma profundizamos en la esencia de los hechos relevantes de la humanidad, sin prescindir de lo que hoy llamamos inteligencia emocional, que interviene significativamente en la construcción del relato histórico.
Siguiendo al Doctor Exequiel Ortega en sus trabajos, aparte de los temas que encara como núcleo central de ellos, resulta sumamente enriquecedor para la mejor interpretación del fenómeno histórico, las consideraciones personales del Historiador que en ellos encontramos y que dan luz a los mismos. Allí adquiere notoriedad la estirpe diferente de quien no se contenta con realizar un relato histórico (historiografía), sino que -y particularmente- penetra en la esencia misma de la cuestión abordada. Podemos tomar infinidad de ejemplos, pero, como suele decirse, "para muestra basta un botón".
En el trabajo "Pensamiento, escrito y voz de un Obispo Pastor. Monseñor César Antonio Cáneva", Capítulo 1, el historiador busca un porqué a sus estudios; y allí no sólo inquiere sobre el porqué de la elección del "personaje", sino que rescata la "significación" del accionar del santo varón, que la valora de "sublime". Otro aspecto que hace que sus escritos adquieran el carácter diferencial con respecto a otros escritos o investigaciones que tratan sobre hechos salientes o, como en este caso, de una personalidad relevante de la comunidad, es ubicar al mismo en lo "temporal" (lo que Julián María llamaría "las circunstancias"). "Es necesario ser contemplado con una obligada, inevitable perspectiva de lo temporal, o sea, del transcurso de las distintas épocas en el desarrollo (histórico) humano."
Es tan rico lo que expresa en este mismo capítulo que pareciera una herejía obviar algún concepto, aunque la cortedad a que obliga, la pretensión del trabajo, hace que debamos ser estrictos en la reproducción de los conceptos.
Asimismo, cada distancia temporal contiene, muestra, las sucesivas generaciones en sus rasgos típicos y vitales, propios de cada lapso, o "sencillamente "historia", que luego se reconstruye como Historia. Y si ella adopta la forma escrita, es "historiografía", reconstructiva de formas de vida que ya pasaron (pretérito).
Abundar en más ejemplos para distinguir a un Historiador de un escritor de cuestiones históricas (historiógrafo) no sería juicioso, pero sirve para distinguir entre uno y otro concepto. Un Historiador es, normalmente un historiógrafo, pero no todo historiógrafo es un Historiador.
El historiador es un hombre de ciencia. El historiador, en cuanto cumpla con las condiciones expuestas y domine otras ciencias que coadyuvan a fortalecer los estudios históricos es, valga la redundancia, "un hombre de ciencia".
Distingue Bauer dos formas extremas de exponer los conocimientos históricos: por un lado, aquel que lo hace con "moderada modestia", que la considerada más valiosa que la "falsa apariencia", sin caer, en el primero de los casos, en una timidez que limite al expositor a expresar no sólo todo lo necesario para entendimiento del oyente, sino su propia valoración de los hechos que, por cierto, suelen ser visionados en forma dispar entre diferentes investigadores.
Un historiador debe conocer la Sociología, ese término acuñado por Augusto Comte para comprender el estudio de las sociedades humanas y sus complejas relaciones; la Política, no como adhesión a una u otra forma de gobernar la polis, sino como la ciencia que se dedica a ella; la Filología, que es la Ciencia del Lenguaje; la llamada Antropogeografía, que estudia la forma en que la naturaleza influye en los fenómenos humanos; la Mitología, como la explicación fabulosa del pasado humano; la Literatura en sus formas clásicas, como la Poesía histórica, la Novela histórica, Épica, Drama; Jurisprudencia que permite conocer los fundamentos legales de muchos hechos históricos; Genética; Heurística, conocimiento general de las fuentes; por supuesto Geografía, tanto física como humana, y dentro de ella la llamada Geografía Histórica (la cartografía histórica), Epigrafía (la lectura e interpretación de las inscripciones); la Cronología (referida al tiempo de ocurrencia de los hechos); Arqueología... Como vemos, el campo en que se mueve el historiador es amplio y complejo, como es la propia Historia Humana; por lo tanto, no puede considerarse Historiador a quien, por más meritorio que sea, en sus investigaciones -ya sean documentales, bibliográficas, de tradiciones orales, periodísticas- no alcanza, ni por asomo, la estatura de un científico en todas las dimensiones del concepto.
Antes de finalizar estos pensamientos no puedo dejar de citar nuevamente al Doctor en Historia Exequiel Ortega, un verdadero Historiador que dedicó su vida y sus estudios al conocimiento profundo de la Ciencia Histórica, siendo nombrado Miembro de la Academia Nacional de la Historia.
En un reportaje realizado por este mismo diario allá por la década del 80 -por Andreoli; así se identifica el autor de la nota-, el entrevistado comienza el cuestionario refiriéndose, precisamente, a la definición de Historiador, en estos términos: "Polibio, el clásico griego que fue enviado a Roma como rehén hace 2.000 años, y que escribiera 'Historia Universal bajo la República Romana', decía que el papel del Historiador es muy difícil, porque, a veces, si uno lo es realmente, tiene que elogiar a sus enemigos y criticar a sus propios amigos. Además, decía, hay que ver el porqué, el cómo y el momento. Nadie emprende una guerra por el sólo hecho de combatir, nadie cruza el mar por el solo hecho de navegar. Es muy difícil prescindir de muchas circunstancias, y cuando la Historia es muy reciente, eso, todavía se vuelve de mayor rigor. Lo que se gana en contemplación en la información de hechos muy ricos se pierde perspectiva. Además, uno está inmerso en corrientes y de esta manera es muy difícil poder discriminar. Entonces ocurre que uno expone una especie de inventario donde expone su propia su propia problemática ante los hechos".
Si bien no encontramos en estas reflexiones una definición académica sobre el concepto historiador, Ortega expresa los condicionantes a que se ve expuesto el investigador al tratar los hechos históricos, citando a Polibio para manifestar que uno de los valores que debe respetar el historiador es la ecuanimidad de los juicios, de la que debe hacer gala para juzgar estos aconteceres humanos.
Luego, al seguir desgranando sus ideas, hace mención a las causales que deben investigarse para justificar el mismo; la necesaria distancia que debiera existir entre los sucedidos importantes y su juzgamiento posterior. Cuando habla de "corrientes", roza la intervención de líneas de pensamiento que influyen en el enfoque que da el historiador a sus valoraciones.
Coincidiendo con esas apreciaciones, humildemente, viniendo de quien las hemos recibido, ocurre por estos tiempos que existe una corriente historiográfica, de la cual he escuchado a varios historiadores "hispanistas", que consideran a lo que hemos estudiado como "luchas por la Independencia" (San Martín, Belgrano, Bolívar, Miranda, Sucre) como una verdadera traición a la "madre Patria" y una entrega y posterior balcanización del territorio que formó parte del Imperio Español y que dio lugar a las nuevas repúblicas formadas en el siglo XIX. Ello se funda también, no en meras apreciaciones personales o colectivas, sino en documentación y testimonios que demuestran la complicidad de la Corona Británica en la planificación, apoyo y ayuda a esa epopeya libertaria.
Ya hace un tiempo Rodolfo Terragno dejaba, en un artículo publicado por la Revista Noticias, una pregunta que vendría a cambiar toda nuestra visión del "Santo de la Espada": "San Martín, ¿un agente inglés?". Estas afirmaciones, también documentadas, carecen de sustento serio y no empañan la gran epopeya de los libertadores de América; pero como bien dice Ortega, hay quienes utilizan también fuentes verificables para "arrimar agua para su molino".
Otra de las características propias de los estudios de Ortega, que lo distingue de otros escritos históricos, es su apreciación a lo que él llama las "significaciones", sobre todo referidas las mismas a nuestra Historia lugareña. Acá hay una cuestión que no puede, el verdadero historiador, soslayar: es la intencionalidad en el accionar de cada personaje. Una cuestión es si actúa como un mercenario y otra si lo hace por adhesión a una idea y sentimiento patriótico.
El problema de la "significación" en los estudios históricos. El problema de la "significación" (en este caso, la fundacional), no está referido a la mensura de la ciudad, a su ubicación en relación a otras, a las necesarias comparaciones, tanto del pasado como del presente que se hacen, sino a lo que el historiador llama "el propio haber"; es decir, aquello que sólo corresponde a nuestro pasado y presente, como el que corresponde a otras comunidades y que no es compartido por el resto de poblaciones, más grandes o más chicas.
Ya anteriormente citando al mismo estudioso, al tratar sobre la vida de Monseñor Cáneva, citamos otra "significación", en ese caso no la de un hecho o proceso histórico sino sobre la vida y obra una personalidad destacada, que sobrepasó la relevancia local o regional para proyectarse mucho más allá. Lo que podría tomarse como un intento de periodificación de nuestro pasado, en la cual, a su vez, el historiador "significa" tres períodos bien definidos:
1.-Significación fundacional, que Ortega ubica en el segundo de las cuatro temporalidades de la ocupación y poblamiento de nuestro suelo por parte del hombre blanco (2da. a 4ta. década del siglo XIX) y su impulso surgido de la Independencia.
2.-Significación moderna, que hace coincidir con el reconocimiento de la Ciudad.
3.-Significación actual (desde 1975).
En cada una de ellas destaca la particularidad histórica del momento. Podríamos recurrir a muchos más escritos para ejemplificar el enfoque que el estudioso da a cada tiempo del fenómeno investigado, pero sólo citaremos algunos para comprender cómo el historiador ilustra sus escritos con una visión amplia del momento en que está inmerso el fenómeno estudiado.
En su tratamiento sobre "La mujer fortinera, una aproximación al tema" (El Tiempo, 9 de Julio de 1969), Ortega define muy bien la posición del historiador ante cualquier hecho, proceso, o relato histórico, afirmando: "Toda aserción que se base en elementos de juicio concordantes y capaces de llevar a una certeza; lo cual rige de manera muy propia en las aserciones históricas". En el cumplimiento de esa obligación del historiador, éste "debe por fuerza tomar sus elementos en lo social, lo económico, lo político y cultural de tiempos y lugares, de tiempos y lugares diferentes." Estas exigencias de la Historia como ciencia obligan a recurrir a lo que el autor llama la "cantera documental", a efectos de lograr en el juicio histórico la necesaria objetivad que aleje al estudioso de la tentación de "arrimar agua para su molino". Esto no implica un posicionamiento tan aséptico que no permita comprometerse, cuando corresponde, y siempre con esa base documental, emitir su propia reflexión.
Cuando Ortega acomete la tarea de estudiar y escribir "Año 1906: cuando Azul vio un asesinato en el recinto del Concejo Deliberante" (El Tiempo, 14 de diciembre de 1964), no se permite, como otros escritos sobre el tema, prescindir de "El momento enfocado: el país y Azul". Esta visión del fenómeno histórico le da al mismo un marco global que no sólo es útil para la mejor comprensión del hecho, sino que permite ampliar el horizonte, al estudiarlo inmerso en una realidad más profunda y más compleja; y no como una simple curiosidad o un hecho circunstancial limitado a la realidad local y ajeno al momento político que se vivía.
Lo mismo ocurre en "Una Revolución en Azul (1893)", donde expone uno de los presupuestos necesarios en todo estudio histórico y que es una de las metas que persigue éste, que es el de hacer visible lo que se conoce en nuestro hacer como cambios y continuidades.
De poco serviría relatar, en este caso, esa Revolución -una de las tantas producidas en nuestra historia-, si no se comprenden los aires de cambio que campeaban en la vida política nacional, sobre todo por parte de la juventud. Se dice que, mirando por la ventana de la Casa de Gobierno, el vicepresidente Carlos Pellegrini expresó: "No ser joven para andar en esas patriadas". Vientos nuevos soplaban en la República, épocas de cambios de un sistema patriarcal a uno más participativo del pueblo, más democrático, menos oligárquico (El Tiempo, 9 de Julio de 1972). No deja de citar Ortega la circunstancia local, nutriéndose de diversas fuentes, documentales y testimoniales, según el mismo autor manifiesta, al efectuar su agradecimiento "a la Biblioteca Popular, a la Señora de Ronco, a los Doctores Caputti Ferreyra, Rodolfo Prat y al Señor Ricardo Varnet".
Por último, sólo para citar unos pocos ejemplos de cómo el historiador encara el tratamiento de los estudios de su saber, citaré "Azul. 1916-1922. Reseña histórica de un tiempo que pasó" (Suplemento especial de "El Tiempo"). Acá desenvuelve todos los aspectos que explican la "significación" de "un tiempo que pasó". El "tiempo social", el problema de la cultura, el problema exterior, el escenario provincial bonaerense, la cuestión electoral y el caudillaje, los tiempos del presidente Yrigoyen. Como vemos, "dar clase de Historia", escribir un libro de Historia, dar una charla sobre temas históricos, investigar y escribir sobre temas del pasado, personalidades destacadas o cualquier otro tema del pasado, no da "chapa" para definir a una persona como historiador.
La ciencia histórica requiere mucho de los elementos que hemos volcado en estas reflexiones, sin pretender, de ninguna manera, "poner un epitafio" a un tema tan complejo como es el de tratar de desentrañar algunos de los fenómenos que la historia humana, de la cual el propio hombre es juez y parte; sino, simplemente de poner "en caja" pretendidas intenciones, acá, en el país y el mundo, de considerar "historiador" a quienes pueden reconocerse muchos méritos pero que, en la mayoría de los casos, son "deleitantes" de la historia. Sienten placer por investigar, por escribir, por dar charlas, por ejercer la docencia, pero no alcanzan a conformar el perfil de un historiador. Como para ejemplificar el pensar y el accionar de un historiador, hemos recurrido a algunos de los trabajos que realizó Exequiel Ortega en su prolongada y rica vida que alcanzó casi los cien años.
Síntesis biográfica de Exequiel César Ortega. Nacido en Pehuajó el 3 de abril de 1915, donde transcurrieron los primeros años de su vida, se trasladó a la ciudad de La Plata por imperio de su grupo familiar y allí realizó sus estudios secundarios para iniciar los universitarios en esa ciudad, en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, donde obtuvo su Doctorado. No le fue desconocida ninguna escala de los diferentes niveles educativos, desde el primario hasta el universitario, llegando a ocupar el Decanato de la Universidad. Desde 1948 participó de diversos congresos de orden nacional e internacional, donde fue reconocido por su sapiencia y sabiduría. Publicó más de veinte libros, tanto referidos a la historia nacional como provincial y, en nuestra ciudad -donde vivió durante muchos años, hasta su fallecimiento- se ocupó de temas referidos a la historia lugareña, con la misma profundidad y capacidad de investigador docente que lo había hecho con temas más amplios en el tiempo y en el espacio.
Ortega gozó de distinciones en todos los ámbitos -Fundación Rizzuto, de la sociedad de Historia Argentina, del Ministerio de Educación, de la Comisión Nacional de la Reconquista, las Palmas Sanmartinianas, de la Sociedad de Historia Argentina y de la Academia Burkhardt de Roma-. Fue declarado Ciudadano Ilustre por su proficua obra en pos de la cultura y por ser fundador de la Asociación Sanmartiniana durante años, desde donde hizo publicaciones sobre la vida y obra del Libertador, dio charlas, organizó concursos de todo tipo dedicado a niños, adolescentes y jóvenes. Nos tocó participar con nuestros alumnos de las recordadas Justas Sanmartinianas y haber formado parte del Jurado en una de ellas, que alcanzaron proyección distrital.
Me satisface repetir la reflexión del General San Martín, al decir: "Los hombres juzgan las cosas de hoy según sus intereses y las de ayer con la verdadera justicia".
Tal vez los azuleños no hemos sido justos en la recordación de muchos de nuestras personalidades destacadas, que enriquecieron nuestra cultura y la proyectaron fuera del ámbito local. Y quizá uno de esos hombres que esperan nuestro reconocimiento, ante los embates de "lo nuevo", que suele despreciar o por lo menos no apreciar el valor de quienes tanto hicieron por nuestra cultura, entre ellos es el historiador Doctor Exequiel César Ortega.
(*) Profesor en Historia.
Fuentes consultadas:
-Introducción al estudio de la Historia, Guillermo Bauer.
-Ciencia de la Historia e Historia de la Ciencia, José Babini.
-Metodología de la Enseñanza de la Historia, Jorge María Ramallo.
-La aventura del hombre en la Historia. El Ateneo, Tomo V.
-Colección Pensamientos. La sabiduría, Clarín, tomos 2, 5 y 11.
-Enciclopedia temática, Humanidades, Tomo 2.
-Las leyes científicas y la verdad (inédito), Profesor Ruben Giachetti.
-Doctor Exequiel César Ortega: "Pensamiento, escrito y voz de un Obispo Pastor- Monseñor Antonio Cesar Cáneva"; Una Revolución en Azul (1893), El Tiempo, 9 de Julio de 1972; "La Crónica del Sube y Baja, El Tiempo, Suplemento especial; "Año 1906: cuando Azul vio un asesinato en pleno recinto del Concejo Deliberante". Profesor Exequiel Cesar Ortega: reportaje Andreoli, edición especial de El Tiempo. "Significación de Azul", 16 de diciembre de 1975. Exequiel César Ortega: su fallecimiento, "El Día", edición impresa. Omar A. Daher, Recuerdos personales. Conversaciones con Julio E. Cordeviola.
COMPARTE TU OPINION | DEJANOS UN COMENTARIO
Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales.
Ayer en la Oficina de Salud, se realizó la apertura de sobres con las ofertas correspondientes a la licitación para adquisición de medicamentos con destino a los hospitales municipales "Dr. Ángel Pintos" de Azul, "Dr. Casellas Solá" de Cacharí y "Dr. Horacio Ferro" de Chillar y unidades sanitarias dependientes de la Dirección de Atención Primaria de la Salud del partido de Azul, por un período de consumo de tres meses.
15 de abril de 2025
Hubo un fuerte repunte en las últimas horas que modificó el panorama. Esperan mayor afluencia sobre la fecha.
15 de abril de 2025
15 de abril de 2025